
TODO problema puede leerse como una herramienta de análisis y, por tanto, convertirse en un instrumento más de intervención en el paisaje preexistente (físico o emotivo) que representa un solar para el arquitecto. Históricamente, la arquitectura se ha aferrado a variables vinculadas a la proximidad espacial sobre otro tipo de consideraciones a la hora de abordar el problema del proyecto. Así, el entorno ha influido poderosamente en el oficio siempre en conflicto con otro tipo de intereses relacionados con la dimensión social y mental del usuario. El conocimiento del medio ha condicionado y definido la evolución histórica de la arquitectura, desde las arquitecturas dadas del paleolítico (cuevas, refugios de los que el hombre se apodera) hasta hoy, salvando las experiencias urbanísticas (nunca construidas) y ciertas cuestiones estéticas y constructivas propuestas durante el Movimiento Moderno en el llamado “Estilo Internacional”.
La visita al lugar sigue siendo una de las experiencias más ricas y excitantes del proceso proyectual, porque es la única fase del proyecto en que nos enfrentamos a él con los cinco sentidos, de forma plena y directa, alejados de la abstracción de herramientas intelectuales presentes desde la idea hasta la representación codificada del producto arquitectónico. Hay un inevitable componente sensual en la visita física al lugar, y éste forma parte del trasfondo íntimo del proyecto. También existe una variable pedagógica y didáctica que se divulga desde las escuelas de arquitectura.
Así, en un ejercicio presumiblemente poco metódico como es la resolución de un problema proyectual auténtico la eliminación del factor lugar (o su conocimiento físico) puede poner en riesgo la calidad arquitectónica del resultado final, porque limita enormemente las variables sensuales de las que inevitablemente participa la arquitectura. El enfrentamiento a la nada exige el uso de recursos alternativos enormemente valiosos pero a menudo difíciles de encontrar y utilizar.
Los dos proyectos que ilustran esta entrada plantean ese problema desde dos puntos de vista diferentes, y abordan el proyecto también desde ángulos distintos. Fueron desarrollados durante el curso de Proyectos 2003/04 en la Escuela de Arquitectura de Valladolid con motivo de las olimpiadas que se celebrarían en Atenas.
 La residencia olímpica se ubicaría en un solar que nunca visitamos, junto a la avenida Alexandras de la capital griega. Lejos de ser un impedimento, el enfrentamiento con el no lugar se materializó evocando paisajes de la memoria, acudiendo a fuentes orales y sobre todo literarias. Fueron importantes en este proyecto las aportaciones narradas, dibujadas y fotografiadas de los compañeros Erasmus sobre su experiencia personal del país. Así, imagen, idea y recuerdo se fusionaron en una materialización personalísima del solar, donde lo físico había sido sustituido por una construcción mental no sólo del lugar sino también de su esencia. La experimentación directa había dado paso a la investigación y a la figuración poética. El proyecto salió casi solo, respondiendo a cuestiones de carácter sobre otras más tangibles, pero sin olvidar otras lógicas inherentes a la arquitectura: se estudió la máxima adaptación topográfica del proyecto al terreno generando un mínimo movimiento de tierras –lo que a su vez generaría un proceso constructivo sin grandes interferencias para un área desconocida-; el sistema constructivo estaba basado en procedimientos habituales y universales, con materiales concretos de la zona; se eligió el ciprés no sólo por una cuestión de imagen (presente ya en los primeros croquis); también atendiendo a la disponibilidad geográfica de esta especie –con una valiosa investigación en la que colaboró la ingeniera paisajista Ana Tesón y en la que descubrimos que el ciprés es realmente originario de Grecia-… como la estrategia de las aves de presa, el amplio barrido inicial dado desde las circunstancias geográficas del solar fue reduciéndose en círculos cada vez más pequeños hasta dar una forma final al proyecto.
La residencia olímpica se ubicaría en un solar que nunca visitamos, junto a la avenida Alexandras de la capital griega. Lejos de ser un impedimento, el enfrentamiento con el no lugar se materializó evocando paisajes de la memoria, acudiendo a fuentes orales y sobre todo literarias. Fueron importantes en este proyecto las aportaciones narradas, dibujadas y fotografiadas de los compañeros Erasmus sobre su experiencia personal del país. Así, imagen, idea y recuerdo se fusionaron en una materialización personalísima del solar, donde lo físico había sido sustituido por una construcción mental no sólo del lugar sino también de su esencia. La experimentación directa había dado paso a la investigación y a la figuración poética. El proyecto salió casi solo, respondiendo a cuestiones de carácter sobre otras más tangibles, pero sin olvidar otras lógicas inherentes a la arquitectura: se estudió la máxima adaptación topográfica del proyecto al terreno generando un mínimo movimiento de tierras –lo que a su vez generaría un proceso constructivo sin grandes interferencias para un área desconocida-; el sistema constructivo estaba basado en procedimientos habituales y universales, con materiales concretos de la zona; se eligió el ciprés no sólo por una cuestión de imagen (presente ya en los primeros croquis); también atendiendo a la disponibilidad geográfica de esta especie –con una valiosa investigación en la que colaboró la ingeniera paisajista Ana Tesón y en la que descubrimos que el ciprés es realmente originario de Grecia-… como la estrategia de las aves de presa, el amplio barrido inicial dado desde las circunstancias geográficas del solar fue reduciéndose en círculos cada vez más pequeños hasta dar una forma final al proyecto.
 La sede itinerante de información Atenas_04 se enfrentaba a un problema radicalmente distinto: cuando el lugar muta constantemente, no por un proceso externo sino por la propia condición móvil de la arquitectura, la relación con el entorno debe adoptarse desde otras variables. En este caso asocié rápidamente la idea de movilidad, desplazamiento y flexibilidad ante cualquier situación urbana a la imagen de un grupo de maletas dispuestas para ser transportadas en la bodega de un camión. El año que comencé la carrera había visitado una exposición proyectada por el equipo de arquitectos JMAD (Josefina González, Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez) sobre el poeta vallisoletano Jorge Guillén donde el espacio expositivo quedaba determinado por nueve baúles colocados en vertical y abiertos formando un triedro con el plano alfombrado del suelo. La muestra iba acompañada del sonido que el visitante producía al arrancar las hojas de un cuaderno que contenía diversos poemas. Siempre me pregunté por el destino final de los baúles que imaginaba herméticamente cerrados en el rincón de algún almacén, a la espera de que tras otros cien años se volviera a mostrar su contenido. Esta preocupación por la conservación-reciclaje-reutilización de elementos expositivos me llevó a concebir una de las maletas-caja como un gran contenedor donde encajaban perfectamente las otras dos (trasportándose o almacenándose así un volumen unitario). La flexibilidad de las piezas –que podrían disponerse en cualquier posición relativa focalizando elementos urbanos o generando espacios intersticiales- y su escala -próxima a la humana por la condición de “equipaje” que tenían los elementos expuestos- permitiría la empatía con cualquier entorno -en especial con zonas urbanas de paso-. Algunas propuestas de localización ubicaban las piezas en el andén de una estación, casi mezcladas entre el ir y venir de equipajes, donde los viajeros podían acortar su tiempo de espera rebuscando -abriendo y cerrando cajones o bandejas traslúcidas- entre las maletas-baúles semiabandonadas en un espacio urbano de tránsito.
La sede itinerante de información Atenas_04 se enfrentaba a un problema radicalmente distinto: cuando el lugar muta constantemente, no por un proceso externo sino por la propia condición móvil de la arquitectura, la relación con el entorno debe adoptarse desde otras variables. En este caso asocié rápidamente la idea de movilidad, desplazamiento y flexibilidad ante cualquier situación urbana a la imagen de un grupo de maletas dispuestas para ser transportadas en la bodega de un camión. El año que comencé la carrera había visitado una exposición proyectada por el equipo de arquitectos JMAD (Josefina González, Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez) sobre el poeta vallisoletano Jorge Guillén donde el espacio expositivo quedaba determinado por nueve baúles colocados en vertical y abiertos formando un triedro con el plano alfombrado del suelo. La muestra iba acompañada del sonido que el visitante producía al arrancar las hojas de un cuaderno que contenía diversos poemas. Siempre me pregunté por el destino final de los baúles que imaginaba herméticamente cerrados en el rincón de algún almacén, a la espera de que tras otros cien años se volviera a mostrar su contenido. Esta preocupación por la conservación-reciclaje-reutilización de elementos expositivos me llevó a concebir una de las maletas-caja como un gran contenedor donde encajaban perfectamente las otras dos (trasportándose o almacenándose así un volumen unitario). La flexibilidad de las piezas –que podrían disponerse en cualquier posición relativa focalizando elementos urbanos o generando espacios intersticiales- y su escala -próxima a la humana por la condición de “equipaje” que tenían los elementos expuestos- permitiría la empatía con cualquier entorno -en especial con zonas urbanas de paso-. Algunas propuestas de localización ubicaban las piezas en el andén de una estación, casi mezcladas entre el ir y venir de equipajes, donde los viajeros podían acortar su tiempo de espera rebuscando -abriendo y cerrando cajones o bandejas traslúcidas- entre las maletas-baúles semiabandonadas en un espacio urbano de tránsito.
La visita al lugar sigue siendo una de las experiencias más ricas y excitantes del proceso proyectual, porque es la única fase del proyecto en que nos enfrentamos a él con los cinco sentidos, de forma plena y directa, alejados de la abstracción de herramientas intelectuales presentes desde la idea hasta la representación codificada del producto arquitectónico. Hay un inevitable componente sensual en la visita física al lugar, y éste forma parte del trasfondo íntimo del proyecto. También existe una variable pedagógica y didáctica que se divulga desde las escuelas de arquitectura.
Así, en un ejercicio presumiblemente poco metódico como es la resolución de un problema proyectual auténtico la eliminación del factor lugar (o su conocimiento físico) puede poner en riesgo la calidad arquitectónica del resultado final, porque limita enormemente las variables sensuales de las que inevitablemente participa la arquitectura. El enfrentamiento a la nada exige el uso de recursos alternativos enormemente valiosos pero a menudo difíciles de encontrar y utilizar.
Los dos proyectos que ilustran esta entrada plantean ese problema desde dos puntos de vista diferentes, y abordan el proyecto también desde ángulos distintos. Fueron desarrollados durante el curso de Proyectos 2003/04 en la Escuela de Arquitectura de Valladolid con motivo de las olimpiadas que se celebrarían en Atenas.
 La residencia olímpica se ubicaría en un solar que nunca visitamos, junto a la avenida Alexandras de la capital griega. Lejos de ser un impedimento, el enfrentamiento con el no lugar se materializó evocando paisajes de la memoria, acudiendo a fuentes orales y sobre todo literarias. Fueron importantes en este proyecto las aportaciones narradas, dibujadas y fotografiadas de los compañeros Erasmus sobre su experiencia personal del país. Así, imagen, idea y recuerdo se fusionaron en una materialización personalísima del solar, donde lo físico había sido sustituido por una construcción mental no sólo del lugar sino también de su esencia. La experimentación directa había dado paso a la investigación y a la figuración poética. El proyecto salió casi solo, respondiendo a cuestiones de carácter sobre otras más tangibles, pero sin olvidar otras lógicas inherentes a la arquitectura: se estudió la máxima adaptación topográfica del proyecto al terreno generando un mínimo movimiento de tierras –lo que a su vez generaría un proceso constructivo sin grandes interferencias para un área desconocida-; el sistema constructivo estaba basado en procedimientos habituales y universales, con materiales concretos de la zona; se eligió el ciprés no sólo por una cuestión de imagen (presente ya en los primeros croquis); también atendiendo a la disponibilidad geográfica de esta especie –con una valiosa investigación en la que colaboró la ingeniera paisajista Ana Tesón y en la que descubrimos que el ciprés es realmente originario de Grecia-… como la estrategia de las aves de presa, el amplio barrido inicial dado desde las circunstancias geográficas del solar fue reduciéndose en círculos cada vez más pequeños hasta dar una forma final al proyecto.
La residencia olímpica se ubicaría en un solar que nunca visitamos, junto a la avenida Alexandras de la capital griega. Lejos de ser un impedimento, el enfrentamiento con el no lugar se materializó evocando paisajes de la memoria, acudiendo a fuentes orales y sobre todo literarias. Fueron importantes en este proyecto las aportaciones narradas, dibujadas y fotografiadas de los compañeros Erasmus sobre su experiencia personal del país. Así, imagen, idea y recuerdo se fusionaron en una materialización personalísima del solar, donde lo físico había sido sustituido por una construcción mental no sólo del lugar sino también de su esencia. La experimentación directa había dado paso a la investigación y a la figuración poética. El proyecto salió casi solo, respondiendo a cuestiones de carácter sobre otras más tangibles, pero sin olvidar otras lógicas inherentes a la arquitectura: se estudió la máxima adaptación topográfica del proyecto al terreno generando un mínimo movimiento de tierras –lo que a su vez generaría un proceso constructivo sin grandes interferencias para un área desconocida-; el sistema constructivo estaba basado en procedimientos habituales y universales, con materiales concretos de la zona; se eligió el ciprés no sólo por una cuestión de imagen (presente ya en los primeros croquis); también atendiendo a la disponibilidad geográfica de esta especie –con una valiosa investigación en la que colaboró la ingeniera paisajista Ana Tesón y en la que descubrimos que el ciprés es realmente originario de Grecia-… como la estrategia de las aves de presa, el amplio barrido inicial dado desde las circunstancias geográficas del solar fue reduciéndose en círculos cada vez más pequeños hasta dar una forma final al proyecto. La sede itinerante de información Atenas_04 se enfrentaba a un problema radicalmente distinto: cuando el lugar muta constantemente, no por un proceso externo sino por la propia condición móvil de la arquitectura, la relación con el entorno debe adoptarse desde otras variables. En este caso asocié rápidamente la idea de movilidad, desplazamiento y flexibilidad ante cualquier situación urbana a la imagen de un grupo de maletas dispuestas para ser transportadas en la bodega de un camión. El año que comencé la carrera había visitado una exposición proyectada por el equipo de arquitectos JMAD (Josefina González, Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez) sobre el poeta vallisoletano Jorge Guillén donde el espacio expositivo quedaba determinado por nueve baúles colocados en vertical y abiertos formando un triedro con el plano alfombrado del suelo. La muestra iba acompañada del sonido que el visitante producía al arrancar las hojas de un cuaderno que contenía diversos poemas. Siempre me pregunté por el destino final de los baúles que imaginaba herméticamente cerrados en el rincón de algún almacén, a la espera de que tras otros cien años se volviera a mostrar su contenido. Esta preocupación por la conservación-reciclaje-reutilización de elementos expositivos me llevó a concebir una de las maletas-caja como un gran contenedor donde encajaban perfectamente las otras dos (trasportándose o almacenándose así un volumen unitario). La flexibilidad de las piezas –que podrían disponerse en cualquier posición relativa focalizando elementos urbanos o generando espacios intersticiales- y su escala -próxima a la humana por la condición de “equipaje” que tenían los elementos expuestos- permitiría la empatía con cualquier entorno -en especial con zonas urbanas de paso-. Algunas propuestas de localización ubicaban las piezas en el andén de una estación, casi mezcladas entre el ir y venir de equipajes, donde los viajeros podían acortar su tiempo de espera rebuscando -abriendo y cerrando cajones o bandejas traslúcidas- entre las maletas-baúles semiabandonadas en un espacio urbano de tránsito.
La sede itinerante de información Atenas_04 se enfrentaba a un problema radicalmente distinto: cuando el lugar muta constantemente, no por un proceso externo sino por la propia condición móvil de la arquitectura, la relación con el entorno debe adoptarse desde otras variables. En este caso asocié rápidamente la idea de movilidad, desplazamiento y flexibilidad ante cualquier situación urbana a la imagen de un grupo de maletas dispuestas para ser transportadas en la bodega de un camión. El año que comencé la carrera había visitado una exposición proyectada por el equipo de arquitectos JMAD (Josefina González, Miguel Ángel de la Iglesia y Darío Álvarez) sobre el poeta vallisoletano Jorge Guillén donde el espacio expositivo quedaba determinado por nueve baúles colocados en vertical y abiertos formando un triedro con el plano alfombrado del suelo. La muestra iba acompañada del sonido que el visitante producía al arrancar las hojas de un cuaderno que contenía diversos poemas. Siempre me pregunté por el destino final de los baúles que imaginaba herméticamente cerrados en el rincón de algún almacén, a la espera de que tras otros cien años se volviera a mostrar su contenido. Esta preocupación por la conservación-reciclaje-reutilización de elementos expositivos me llevó a concebir una de las maletas-caja como un gran contenedor donde encajaban perfectamente las otras dos (trasportándose o almacenándose así un volumen unitario). La flexibilidad de las piezas –que podrían disponerse en cualquier posición relativa focalizando elementos urbanos o generando espacios intersticiales- y su escala -próxima a la humana por la condición de “equipaje” que tenían los elementos expuestos- permitiría la empatía con cualquier entorno -en especial con zonas urbanas de paso-. Algunas propuestas de localización ubicaban las piezas en el andén de una estación, casi mezcladas entre el ir y venir de equipajes, donde los viajeros podían acortar su tiempo de espera rebuscando -abriendo y cerrando cajones o bandejas traslúcidas- entre las maletas-baúles semiabandonadas en un espacio urbano de tránsito.

















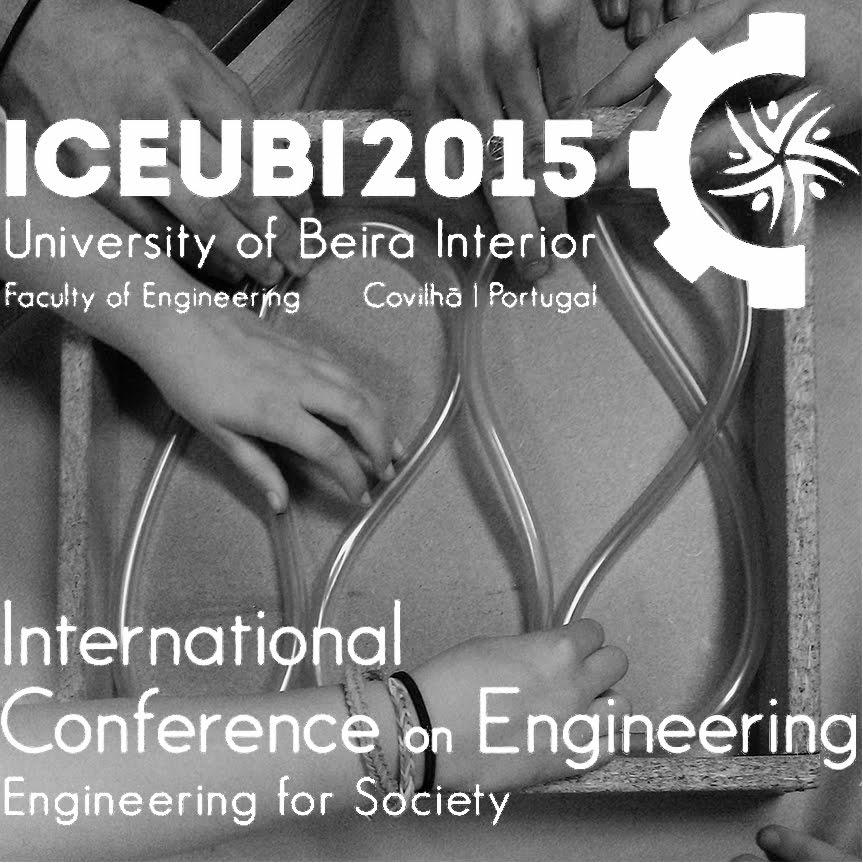






























0 c:
Publicar un comentario