
Emile Verhaeren escribía en 1895: "la campiña está triste y cansada y ya no se defiende (...). La ciudad la devora". La campiña debía prepararse para la llegada de la ciudad de los futuristas, un concepto ampliamente superado en la actualidad, donde la ensoñada ciudad del automóvil se ha incorporado al viejo grupo de la caricatura histórica.
La velocidad, la comunicación, la publicidad, la economía y la inestabilidad social en la que se ve envuelta la civilización occidental tiene su reflejo en nuestras ciudades como un cuadro de Boccioni. El crecimiento frenético hacia esa campiña de Verhaeren es consecuencia de la movilidad residencia-trabajo, la llegada de la inmigración y la emigración de los "nuevos ricos" a la periferia, como ha señalado en alguna ocasión Gil Calvo. El adosado, icono de una neoburguesía capitalista, brota de la tierra de manera alarmante configurando un nuevo e indeterminado contorno, cada vez más disperso en el territorio. Este crecimiento sigue un modelo autónomo, ajeno a la ciudad existente, y crea nuevas "unidades urbanas", como "colectividades de juguete", que ni siquiera se cuestionan la viabilidad de un modelo más arraigado.
Este forma de desarrollo territorial y el ritmo cambiante y frenético del lieu d´habiter -todo se construye PARA ser destruido- genera problemas a los que el ser humano debe enfrentarse sin vacilar si quiere permanecer dentro de esa lógica de mutación. Los estímulos se multiplican, la vida nerviosa se acelera y el habitante de la ciudad debe someterse a un proceso de abstracción que racionalice esos estímulos casi en una superposición imposible de planos, códigos de colores, numeraciones e iconos. Aquellos ciudadanos que no son capaces de mutarse a la misma velocidad que lo hace la ciudad quedan condenados al ostracismo: grupos de marginación surgen en torno a una urbe cuyos procesos se aceleran y suceden vertiginosamente ante sus ojos. Al mismo tiempo, los conflictos psicológicos derivados de este frenetismo llevan al abandono progresivo del centro a favor de periferias extrañas y desarticuladas.
Así, la ciudad deja de percibirse como un ente completo, y se convierte en un un collage de identificadores de la ciudad tradicional (la catedral, la plaza mayor, el museo) y elementos emotivos del individuo (el camino residencia-trabajo, el colegio, el bar, la calle donde residimos, el mercado o el lugar de culto).
Esta ciudad collage de micromundos que se suceden-solapan sin ninguna ligazón entre ellos (basta releer a Alfred Döbling) alcanza su máxima expresión en el uso de los planes parciales como herramienta de desarrollo urbano, cuando éstos ignoran el entorno y el espacio intermedio (tierra de nadie indefinida e inidentificable) que los separa de otras agrupaciones urbanas. Las áreas industriales otrora periféricas se rodean de nuevas colonias que les dan la espalda, quedando degradadas pero absorbidas en una nueva red urbana que responde a intereses que todos conocemos.
Esta situación que desborda a la ciudad tradicional "por fuera" termina por volver a sus entrañas. El METRO incorpora la lógica de la velocidad, el ritmo y la superposición en una vieja ciudad que ya no puede responder en superficie. El metro introduce en la ciudad tradicional el problema de la percepción parcial y fragmentada de sus partes. El ciudadano se convierte en un avis subterranea que sólo elige un origen y un destino: la boca por la que surge de nuevo a la superficie, a la localización concreta y exclusiva de aquello que busca en un determinado momento, acotado dentro de un área radial máxima.
El metro es enormemente práctico pero imposibilita la identificación cognoscitiva global de la ciudad en superficie. El espacio urbano se disuelve y se convierte en una red fija que conecta puntos concretos.
Esta ciudad de imágenes desligadas a escala urbana (metro) y a escala territorial (cuidad dispersa) sólo parece encontrar refugio en la creación de arquitecturas más o menos reseñables que, como hitos urbanos, tratan de articular el espacio que los circunda y crear un esquema claro de ciudad (que los acoge y los pone en comunicación). Rafael Moneo o Richard Rogers así lo entienden y lo han manifestado en sus últimas visitas a Valladolid. Sin embargo, Las arquitecturas representativas vuelven a ser elementos de collage que en escasas ocasiones consiguen transformar el entorno urbano de una manera profunda.
La ciudad necesita otros significados acordes con su condición de elemento aglutinador de flujos y este debate no existía en el pensamiento Barroco. La Nueva ciudad se enfrenta al futuro de la cibercultura y el network, y debe acoger a un nuevo ser humano que reside en ella sin depender directamente del lugar de trabajo. La nueva ciudad debe enfrentarse a la propia realidad de los suburbios, recuperar su propia identidad para aquellos que quieran vivir en ella. Y un collage de elementos frágiles y cambiantes, dispersos o mezclados, nunca fue un lugar de identidad.



















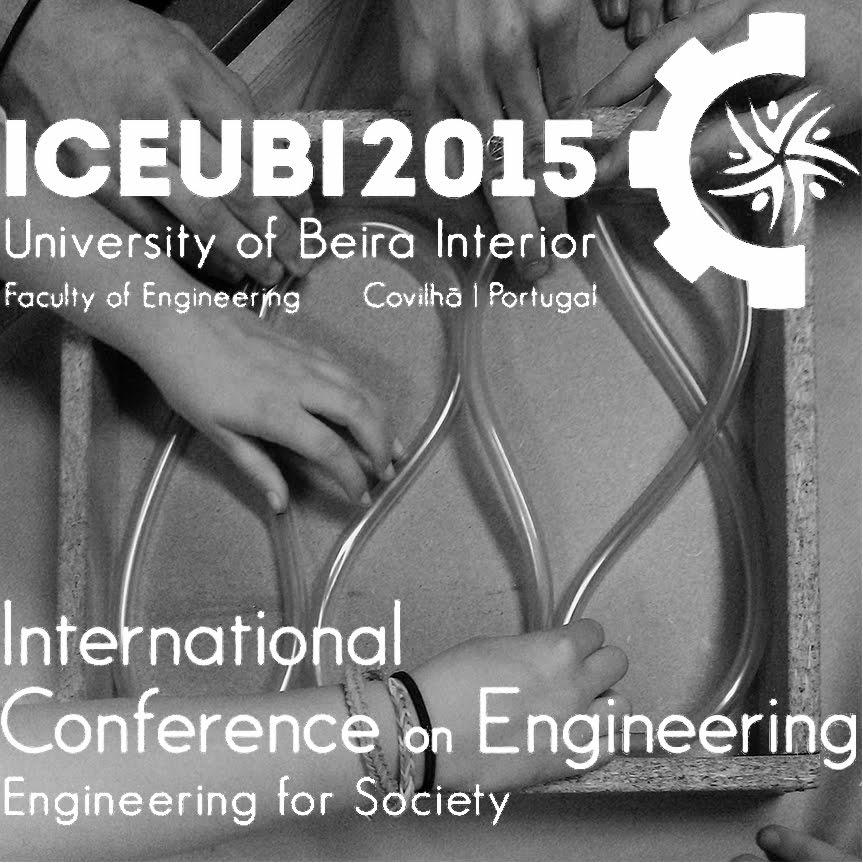






























0 c:
Publicar un comentario